Escrito
en la cárcel del Condado de Los Ángeles, California, el texto que el
lector tiene en sus manos constituye el único testimonio de primera
mano del movimiento estudiantil antirreleccionista de la primavera de
1892 en Ciudad de México con que se cuenta. Fue publicado en un pequeño
periódico de corta vida, Libertad y Trabajo,
“Semanario Liberal, Independiente” (mayo-junio,1908; Los Ángeles,
California. Director Responsable: Fernando Palomares; Redactor en Jefe:
José H. Olivares. Admón.: Blas Vázquez), mismo que pretendía dar continuidad al semanario Revolución,
suprimido por agentes al servicio del dictador Porfirio Díaz en
aquella ciudad californiana semanas atrás. Fuera de esa publicación, ha
permanecido inédito hasta el día de hoy. La fecha de su escritura, 18
de mayo de 1908, es relevante: tres días atrás su autor, Ricardo Flores
Magón, había redactado el manifiesto, suscrito por los miembros de la
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a través del cual se
convocaba al segundo intento insurreccional en contra de la dictadura
porfiriana. A 120 años de los sucesos narrados, su lectura no deja de
ser enriquecedora.
Jacinto Barrera Bassols
 |
A la señorita Ethel Dolsen1
Algo extraño ocurría en la
ciudad de México al comenzar la primavera de 1892. La gente se movía,
se agitaba, como si con la entrada de la estación se hubiera
desentumecido en caduco organismo de la sociedad mexicana. Vibraciones
juveniles reanimaban la vieja ciudad. La sórdidas barriadas donde se
pudre física y moralmente la gente pobre, ardían en una atmósfera de
protesta. Las escuelas eran otros tantos clubs donde la juventud
estudiosa hablaba de los Derechos del hombre, de Libertad, de Igualdad y
de Fraternidad. En los pasillos de los teatros, en los casinos, en las
calles, en las plazas, en las cantinas, en las tiendas, en los
tranvías se hablaba del Gobierno en tono rencoroso. Los ciudadanos
lanzaban miradas torvas a los gendarmes. Los policías secretos eran
designados a voces y perseguidos por la estruendosa befa de los
estudiantes. A gritos se referían chascarrillos acerca de Porfirio Díaz
y su mujer. Todo indicaba que la autoridad había perdido su prestigio.
Hacía dieciséis años que
una revuelta mezquina había colocado a Porfirio Díaz al frente de los
destinos de la nación mexicana, y desde entonces había gobernado sin
interrupciones el país; aunque Manuel González había figurado como
presidente en los años de 1881 a 1884, éste sólo fue un instrumento del
siniestro Dictador. Díaz preparaba en 1892 su segunda reelección y los
ciudadanos inteligentes se disponían a impedirla por el inocente
ejercicio del civismo. A eso se debía el extraño aspecto de la ciudad
de México al comenzar la primavera de ese año. Ya para entonces Díaz
tenía en su pasivo cuentas enormes de duelo y sangre. Las cabezas que
habían tenido la desgracia de descollar unas cuantas pulgadas sobre el
nivel de degradación moral que con su espada había marcado el Dictador,
habían caído por centenares, por miles en todo el país. Las frentes de
los viandantes tropezaban en la noche con lo pies hediondos y helados
de los colgados en los árboles de los caminos.
En los vericuetos, en las
hondonadas, en los recodos fermentaba la carne de las víctimas del
despotismo. Los “rurales” –esos cosacos de la Rusia mexicana– cruzaban
el país en todas direcciones matando hasta la hierba, como la pezuña
del caballo de Atila. La prensa de oposición había sido exterminada.
Las oficinas de los periódicos habían sido invadidas por las fuerzas
del gobierno y algunas de ellas, como la de El Republicano2 había sido teatro de espeluznantes hecatombes. En El Republicano
habían sido destruidos los muebles, regado en el suelo el tipo de
imprenta, quebradas las prensas y sacrificados los cajistas sobres esas
ruinas.
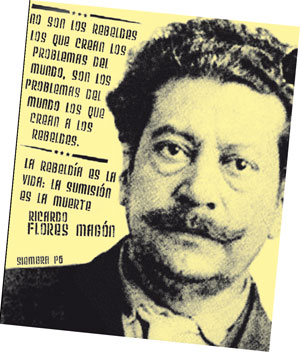 La permanencia de Ricardo Flores Magón en la cultura popular |
Antes de la primavera
de 1892 nadie hablaba. Los labios, mudos, se apretaban, para impedir
que se escaparan las protestas que ya no cabían en los pechos. En las
sombras aguzaban sus oídos los espías, y una frase, una palabra o una
sílaba sospechosa de subversión, ameritaba la muerte y la tortura en
las tinieblas de los calabozos. Silenciar el crimen, era una virtud;
apologizarlo, era una virtud más alta que se premiaba generosamente. Los
hombres de nivel moral más bajo, ocupaban en el Gobierno los puestos
más altos. Los pechos más viles desaparecían bajo el brillo de las
condecoraciones e insignias de todas clases. Para ser general, ministro,
juez, gobernador y diputado, eran cualidades despreciables el valor,
la pericia, el talento, la sabiduría, el carácter: lo indispensable era
tener una esposa bella o en último caso, un espinazo de bambú.
Rotas a sablazos las
alas de la fuerza moral, para subir era preciso arrastrarse. Las
escuelas, regidas por reglamentos de cuartel, surtían a la patria de
eunucos en lugar de ciudadanos. La presencia de un juez, o de un
gendarme, se hizo más inquietante que el encuentro con un bandido. El
turíbulo sustituyó a la pluma. La justicia quebró su espada y se cubrió
con el manto de Mesalina. El Derecho era una incógnita irresoluble.
Condensada la Jurisprudencia en el sable de Porfirio Díaz, los códigos
fueron entregados a polilla en el polvo de las bibliotecas. La tiranía
política debilitaba el carácter; la tiranía del hombre consumía los
cuerpos. Si un hambriento robaba una mazorca de maíz se le fusilaba.
Si un funcionario de vientre redondo se adjudicaba las rentas públicas,
se le declaraba benemérito de un Estado cualquiera o de la Patria. El
robo ratero se premiaba con la horca; el robo en grande escala se
premiaba con medallas y cintajos.
Tal era la situación en
aquella época; tal es la situación en nuestros días. Era, pues, extraña
la agitación que se notaba en la ciudad de México al comenzar la
primavera de 1892. En las calles se repartían volantes anunciando meetings de estudiantes y obreros para oponerse a la reelección de Porfirio Díaz3.
Los tres o cuatro periódicos de oposición que habían logrado vivir,
gracias a que adoptaron una actitud ambigua, animados por la excitación
popular acentuaron en sus artículos un sabor marcadamente
oposicionista. Ahogado en miedo, el rebaño humano se soñó realmente
pueblo. Las personas que sabían leer se empaparon en los episodios de
la Revolución Francesa. Se hizo de buen gusto adoptar modales de sansculotte4
y no pocos agregaban a su saludo la palabra “ciudadano”. Los rostros
mustios de las masas apaleadas, ostentaban gestos audaces. Las frentes
marchitas se rejuvenecían al soplo de un viento heroico. En los cuartos
de los estudiantes se coreaba La Marsellesa, mientras en las
plazas y en las calles se podía adivinar por las actitudes quien se
soñaba Marat, quien Robespierre, quien Saint Just5.
Así se pasaron algunas
semanas en una dulce embriaguez revolucionaria. Un civismo era lo que
iba a oponerse a un Gobierno absoluto sostenido por cuarenta mil
bayonetas. Manos armadas de boletas electorales pretendían disputar la
victoria a las manos armadas de fusiles. Por todas partes se ensalzaba
el civismo como una fuerza contra la cual son impotentes los cañones y
los fusiles de los tiranos. Por ese estilo se soñaba con un candor
verdaderamente infantil. Los clubs antireeleccionistas de obreros y
estudiantes, se pensaban de ciudadanos ansiosos de escuchar el verbo de
Mirabeau6 y Danton7 trasplantados a México. ¡Ah, si hubiera habido un Desmoulins8!
Los clubs organizaron una
manifestación pública en contra de la reelección y se señaló la mañana
del 16 de mayo para llevarla a cabo, siendo el lugar de ésta el Jardín
de San Fernando. Desde temprano se vio invadida por la multitud la
amplia plaza en cuyo ángulo se encuentra el panteón donde reposan los
restos de Guerrero, de Zaragoza, de Juárez y otros hombres ilustres.
 Ricardo Flores Magón fichado por la policía |
La multitud hablaba
alto; se sentía la necesidad de hablar alto después de tantos años de
sepulcral silencio. El sol, el bello sol mexicano derrochaba su luz y
calor; los rostros se volvían con frecuencia hacia el sitio donde
duermen los héroes, como para arrancar una esperanza de vida donde
reina la muerte. Una gran confianza y una gran fe henchían los pechos.
Los estandartes de los gremios obreros y de las escuelas ilustraban el
bello conjunto con sus colores fuertes y alegres. Abajo, se agitaban
las cabezas de la muchedumbre acariciadas por un soplo épico. Arriba se
balanceaban los penachos de los árboles al beso de la brisa de mayo.
La muchedumbre, puesta en
orden, comenzó a desfilar. De los balcones llovían flores. Todo México
entusiasmado asistía a presenciar la manifestación. Vivas a la libertad
y mueras a la tiranía brotaban de todas las gargantas. Los estandartes
brillaban al sol. Las bandas de música emocionaban a la multitud con
sus acordes heroicos. En cada guardacantón, en cada carro, donde quiera
que hubiera algo que pudiera servir de tribuna, se encontraba un
orador, ora de levita, ora de blusa, atildados unos, broncos los otros
como la tempestad.
El cielo azul ardía en
la gloria de su sol de mayo. Más de quince mil personas formaban la
enorme comitiva que se dirigió al barrio populoso de la Merced. A su
regreso era un río humano de más de sesenta y cinco mil personas. Lo
más enérgico, lo más viril de México desfilaba por las calles de la
rejuvenecida ciudad afirmando sus ansias de libertad y de justicia.
Acobardado el Dictador, no se atrevió a ametrallar a la multitud que no
pensaba en las armas sino en los comicios. ¡Ah, si hubiera habido un
Desmoulins!
Durante unas cuantas
horas, los esclavos, ebrios de civismo, se creyeron libres; a las
veinticuatro horas los esbirros del Gobierno se encargaban de demostrar
que el inerme civismo es impotente para someter al despotismo armado.
He aquí lo que sucedía.
El diecisiete de mayo
fue señalado por los empleados del Gobierno para efectuar una
manifestación a favor de la reelección. Con bastante anticipación
delegados de la dictadura habían recorrido los pueblos del Distrito
Federal, comprometiendo a los hacendados a enviar a sus peonadas a la
Capital para que figurasen en la comitiva, porque no se podía contar
con el pueblo de México, que decididamente se había afiliado a la
oposición. Por la fuerza se llevó a los peones a la Capital, no se les
dio de comer y desde muy temprano se les tuvo en pie sin un trago de
agua, sin un pedazo de pan, custodiados por la policía para que no se
desbandaran. Los que sepan algo de México recordarán que los obreros
del campo –peones– son verdaderos esclavos. Pues bien, esos esclavos y
los lacayos de Porfirio Díaz, eran los “ciudadanos” que
“espontáneamente”–según rezaban los periódicos porfiristas– iban a
manifestar su adhesión al Nerón de México. La Alameda fue el lugar
elegido para reunir este triste rebaño. Comenzó el desfile, un verdadero
desfile fúnebre. A la cabeza iban los empleados del gobierno; los
seguía la peonada. Todos caminaban mirando al suelo como bestias
cansadas sobre cuyos lomos restalla el sol su fusta de lumbre. Al
verlos taciturnos y mudos, antojábase el desfile de unos ajusticiados
al camino del cadalso. Así deben haber desfilado por las calles de
Tenochtitlán, hacía el templo Huitzilopochtli, los vencidos por el
iracundo Ahuizotl.
 Ricardo y Enrique Flores Magón |
La gente reía, en las
aceras epigramas sangrientos taladraban los oídos y hacían sangrar el
corazón de aquellos de los manifestantes que comprendían lo ridículo de
la farsa. Algunos querían huir, marcharse a esconder su vergüenza y
tal vez darle rienda suelta al llanto; pero ahí estaban los gendarmes
para evitar las deserciones de los “espontáneos” manifestantes. Algún
estudiante tuvo la feliz ocurrencia de comprar grandes cestos de
pambazos –pan corriente– y una lluvia de pambazos, como una lluvia de
ignominia, azotó los rostros, las espaldas y los pechos de los
manifestantes en medio de las risotadas y de la chacota del público. De
los balcones caían tortillas duras y desperdicios de cocina. Entonces,
provocando universal estupefacción se vio a los peones encorvarse,
recoger y llevar a la boca el pan sin comprender el escarnio, sin darse
cuenta de la burla mortal que encerraba aquella lluvia alimenticia.
¡Los miserables tenían hambre y la saciaban!
Surgieron los oradores
entre el público. Era aquella una indigna comedia que envileció la
dignidad del hombre, y el público reprobó la conducta del Gobierno que
forzaba a seres humanos embrutecidos por la ignorancia, el duro
trabajar y la miseria, a figurar como manifestantes espontáneos en pro
de la reelección. Las protestas contra el despotismo atronaban el
espacio y una lluvia de esbirros cayó sobre los ciudadanos repartiendo
golpes y palabrotas. Comenzaba yo a dirigir al pueblo un discurso de
protesta contra la Dictadura cuando dos revólveres, empuñados por manos
crispadas tocaron mi pecho con sus cañones, el gatillo levantado,
pronto a caer al menor movimiento que yo hiciera, truncando
salvajemente mi primer ensayo tribunicio. Rodeado de esbirros fui
conducido a la azotea del Palacio Municipal donde encontré a una docena
de camaradas de las escuelas que también habían sido detenidos. Tenía
yo entonces diecisiete años de edad y cursaba el quinto año en la
Escuela Nacional Preparatoria. Mis camaradas me informaron que también
mi hermano Jesús había sido arrestado y llevado, como otros muchos a
una de las Comisarías de Policía. El sol vaciaba lumbre sobre aquella
azotea. Las sed nos producía fiebre; pero el malestar físico era
ahogado por nuestro entusiasmo. Soñábamos, pensábamos en alta voz. No
se nos ocultaba que podíamos ser fusilados como tantos otros; pero
éramos jóvenes, éramos soñadores y el miedo no se atrevía a llamar a
nuestros corazones con sus dedos fríos. Formidables policías de a
caballo dejaron sus bestias en el patio del edificio y subieron a
vigilarnos. Nos decían que en la noche nos “darían agua”. Los déspotas
mexicanos, por un eufemismo cruel cuando decretan la muerte de alguien,
dicen a los esbirros: “den su agua a ése”. El cielo, irreprochable,
brillaba intensamente. La vieja y maciza Catedral proyectaba en la
bóveda de añil sus regios contornos. A lo lejos el Popocatépetl y el
Iztaccíhuatl levantaban sus nieves al cielo, como para evitar que lo
manchasen los crímenes de los hombres. Algo como el bramido del mar
sacudió nuestros cuerpos haciendo volar nuestros sueños y alejarse como
mariposillas blancas. Era el pueblo que rugía.
En aquella época éramos
los estudiantes los ídolos del pueblo. Sin ponernos de acuerdo, todos
tuvimos el mismo pensamiento: correr al borde de la azotea para ver lo
que ocurría. El espectáculo era imponente. La extensa plaza era un mar
humano. La noticia del arresto de los estudiantes y su probable muerte a
las altas horas de la noche, conmovió a todos como una corriente
eléctrica. El pueblo corría a salvarnos sin más armas que sus puños
firmes, al descubierto el pecho generoso. Rápidos como el rayo caían
los sables sobre aquel mar de carne. La confusión era espantosa. La
multitud, inerme se desbandó. Brazos musculosos nos arrastraron casi a
un oscuro desván donde se nos amontonó como fardos de maíz. En la noche
escuchamos otra vez el rugido del pueblo que llegaba apagado hasta
nuestro encierro. La multitud dispersada por la mañana se había armado
de cuchillo, de palos, de piedras y volvía en la noche para
rescatarnos. Oímos el rodar de los cañones listos para ametrallar al
pueblo. Las caballerías, sable en mano, recorrían a galope las barriadas
levantiscas del cuartel de la ciudad donde estaban las escuelas. Se
despejó de ciudadanos la Plaza de la Constitución y en sus salidas
fueron colocadas piezas de artillería. El pueblo mataba a puñaladas a
los gendarmes. Los soldados cargaban a la bayoneta o al sable sobre las
multitudes dispersándolas; pero éstas se rehacían y otra vez la sangre
de los oprimidos y de los agentes de los opresores rubricaba el asfalto
de las calles.

Ricardo Flores Magón plasmado en un aula rural
|
No se nos “dio nuestra
agua” esa noche. La protesta del pueblo nos había salvado haciendo
comprender al Dictador que no se toleraría un atentado contra nosotros.
En cambio, se nos martirizó. No se nos dio ni un sarape ni un petate y
teníamos que satisfacer nuestras necesidades corporales en el mismo
negro desván donde se nos amontonó. Al siguiente día, como a la una de
la tarde fuimos sacados sigilosamente por una puerta no frecuentada, se
nos hizo subir de dos en dos a unos carruajes cerrados que nos
esperaban, y con las bocas de las armas puestas sobre nuestros pechos
llegábamos a la prisión de Belén. Nunca había visto por dentro esa
horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de
caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras
nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos.
Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo,
negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos
sanguinolentos decoraban las paredes. Se nos había encerrado en el
departamento donde se hacinan a los mendigos que infestan la ciudad.
Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos,
sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas,
un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los
tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido
mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala
de la muerte. Cansada la vista de la presencia de una corcova,
tropezaba con una llaga para no ver el rostro violáceo de un tísico; se
le daba la espalda pero había que ver entonces la podredumbre de un
sifilítico o los ojos purulentos de un ciego, o la torturante fisonomía
de un idiota. La carne fermentaba a nuestra vista, se disgregaba, se
convertía en agua sanguinolenta. Se pudría antes de llegar al
cementerio y en vida todavía de sus dueños. Yo envidiaba a los ciegos,
siquiera no veían tanta miseria. Un ambiente de sepulcro envenenaba la
sangre. Los alacranes chirriaban en las resquebrajaduras del techo.
Nadie hablaba; las arañas repasaban sus viviendas en los rincones,
mientras las manos de los hombres rascaban su sarna o perseguían entre
sus hilachos las pulgas, los piojos y las chinches, que por millonadas
se nutrían de aquellas carnes. En la noche se nos condujo al
departamento de detenidos. Era pesada la atmósfera también ahí, pero
siquiera se libraron nuestros ojos del espectáculo de la carroña
viviente. Nuestros cuerpos desfallecían de hambre. No habíamos comido
porque nadie nos ofreció un pedazo de pan y los carceleros habían
rechazado las comidas que nos enviaron nuestras madres. En unos petates
nos tiramos a descansar; más de ochocientos hombres roncaban o tosían
en la estrecha galera. El calor era insoportable. Los piojos, las
chinches y las pulgas martirizaban nuestras carnes. No dormíamos. Se nos
había dicho que los presidiarios hacían víctimas a los jóvenes de
asquerosas obscenidades y esperábamos de un momento a otro tener que
luchar. Afortunadamente aquellos hombres se enteraron de que éramos
estudiantes y en lugar de perjudicarnos nos trataron como a hijos.
Antes de las cinco de la mañana, los gruesos bastones de los capataces
despertaron a la gente, golpeando con fuerza el pavimento cerca de la
cabeza de los presos. Los ojos pitañosos con dificultad podían
distinguir algo en aquellas sombras apenas disimuladas por una
candileja que parpadeaba en el centro de la estancia. Los presos
escupían el suelo y se alineaban. Algunos murciélagos entrados por la
noche buscaban torpemente la salida trazando en el aire figuras
caprichosas. Comenzó a clarear el día y pudimos vernos bien los
rostros, lívidos por el hambre y dos noches sin dormir. Supimos que
había más de sesenta presos políticos en diferentes departamentos de la
cárcel y varios centenares en las Comisarías; supimos también que
durante la noche había habido tumultos en varios barrios de la Capital.
Muchos obreros habían sido consignados al Ejército. Así terminaron
aquellas jornadas que pudieron ser el principio de un movimiento
revolucionario; pero que en realidad fue el postrer sacudimiento de un
cuerpo que se entrega al reposo.
Muy pronto un movimiento
mejor orientado sacudirá ese cuerpo que parece muerto, más ya no serán
manos vacías las que disputen la victoria a los puños armados de la
Dictadura. Los sables de los cosacos ya no caerán impunemente sobre las
cabezas de los ciudadanos. Las descargas de los soldados del zar serán
contestadas por los rifles de los soldados del pueblo. El pueblo sabe
bien ahora que a la violencia hay que someterla con la violencia.
Cárcel del Condado, mayo 18 de 1908
NOTAS:
1 Ethel Mowbray Dolsen. Periodista estadunidense. Hacia
septiembre de 1907 publicó en The San Francisco Call un artículo a favor de “la labor de Flores Magón y camarilla”,
cuya traducción fue publicada en el número 16 del
5 de octubre de 1907 de Revolución. A fines de ese año se
trasladó a Los Ángeles, donde se vinculó al grupo de socialistas
simpatizantes de la JOPLM, compuesto por John
y Ethel Turner, P.D. y Frances Noel, John Murray, James
Roche y Job Harriman. En mayo de 1908 visitó a Flores
Magón en la cárcel del condado donde se encontraba recluido.
Otros de sus artículos sobre la situación en México
aparecieron en el periódico socialista angelino The
People’s Paper. El 15 de octubre de 1910 publicó en Regeneración el artículo “An Anti-Mexican Intervention League
ought to be organized in this Country,” Liga de la
cual fue iniciadora. En marzo de 1911, escribió y puso en
escena su obra Across the Border, con la Advance Drama
Company.
2 Posible referencia a El Republicano. “Periódico de política,
literatura, comercio, industria, variedades y avisos”
(México, DF, 1879, dir. José Negrete). Diario de filiación
lerdista que emprendió una campaña para denunciar la
cruenta represión del gobierno contra los lerdistas veracruzanos.
3 Dos organizaciones, el Comité de Estudiantes Antirreeleccionistas
y el Club Liberal Soberanía Popular, se
fusionaron el 1 de mayo de 1892 y formaron el Comité
Antirreleccionista de Estudiantes y Obreros. Su primer
acto público fue una asamblea de estudiantes y obreros
antirreleccionistas que devino en una manifestación que
terminó en la Plazuela del Carmen (hoy Plaza del Estudiante)
donde se rindió tributo a Miguel Hidalgo en su
aniversario. A esa manifestación siguieron, quince días
después, las jornadas de protesta antirreleccionista a las
que hace referencia este artículo.
4 Sansculotte (literalmente, sin calzones). Sobrenombre
que identificaba a los miembros del ala más radical y popular
de la Revolución Francesa.
5 Louise Antoine de Saint Just (1767-1794). Revolucionario,
militar y orador francés. Miembro del Comité de Salud
Pública. Cercano y leal a Robespierre, dirigió eficazmente
campañas militares durante el “Terror.” Fue
ejecutado junto a aquél.
6 Honoré Riqueti, conde de Mirabeau (1749-1791). Escritor,
orador y revolucionario francés. Presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente (1789). Escribió la
primera versión de la Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano.
7 Georges Jacques Danton (1759-1794). Abogado, orador
y revolucionario francés cercano a Marat y Desmoulins.
Defensor de las reivindicaciones de los sansculottes. En
1790 presidió el club radical de los Cordeleros. Durante
la Convención (1792), fue secretario de Justicia y líder
principal. Promovió la formación del Comité de Salud
Pública (1793), del cual fue primer presidente. Su destitución
marca el comienzo de la época del “Terror,” en la
que fue guillotinado junto con Desmoulins.
8 Camille Desmoulins (1760-1794). Abogado, periodista,
escritor y revolucionario francés. Secretario de Mirabeau
(1789). Miembro del club radical de los Cordeleros
(1791). Miembro de la Convención Nacional. Cercano a
Danton, criticó el “Terror” de Robespierre a partir del
tercer número de su Le Vieux Cordelier (1793), donde escribió:
“¿Qué es lo que diferencia a la República de la
Monarquía? Una cosa: la libertad de hablar y escribir.”
Murió guillotinado.
|








